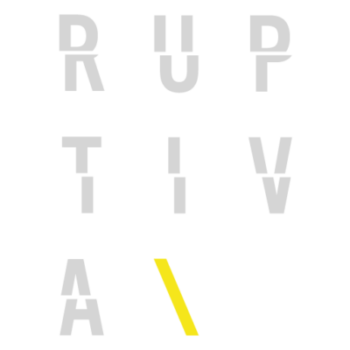La arquitectura es un discurso que nace a partir del diálogo de diferentes disciplinas y, la vida de Lucrecia Piedrahita es una perfecta metáfora de ello.
Museóloga de la Universidad Internacional del Arte (Italia), Curadora de Arte – Becaria para el LIPAC de la Universidad de Buenos Aires, (Argentina). Especialista en Periodismo Urbano de la UPB (Colombia). Especialista en Estudios Políticos en la Universidad Eafit (Colombia), Candidata a Magister en Teoría Crítica del 17 Instituto de Estudios Críticos de México, D.F. (México) y, más recientemente Arquitecta de la UPB, Lucrecia encarna esa singular mixtura de saberes que nos permiten acercarnos a la arquitectura de Medellín desde sus ángulos más sublimes y artísticos, hasta su componente más pragmático y funcional en un contexto sociohistórico.
En la intimidad de su hogar, rodeada de obras de arte, muestras de materiales de construcción renovables e incontables libros y documentos históricos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lucrecia para conversar acerca del futuro de la arquitectura en Medellín.
Lucrecia, hay una frase que se te atribuye y que has usado en diferentes contextos para definir el oficio del arquitecto: “El privilegio de pensar y diseñar el futuro”, ¿qué significado tiene esto para ti?
Quizá una de las labores de un curador sea conocer y manejar el mundo de las formas, pero como arquitecta luego tengo la oportunidad de estudiar y poner en práctica cómo transfiguramos esas formas para que la gente viva de una forma distinta y se relacione con los espacios que habitamos, de una forma distinta.
La arquitectura es para mí una herramienta para tocar la vida de las personas, de llegar directamente al corazón de la gente detonando emociones, sensaciones, e inspirándola. La arquitectura incluso le ofrece sentido de humanidad a la ciudad. Un edificio bien pensado, una casa bien diseñada, un espacio público donde todos podamos caber, son ecos del sentido humanista que tiene la arquitectura.
Creo que el privilegio está en poder diseñar esa piel de la ciudad que es la arquitectura. Un organismo que tiene un profundo impacto en la vida de las personas.
¿Arquitectura como piel de la ciudad?
La arquitectura moderna tuvo que asistir a movimientos sociales muy fuertes. En algún momento durante la revolución industrial pasó de ser un habitáculo para convertirse en lo que llamaría Le Corbusier una “máquina de habitar”. Era la concepción de una arquitectura que necesitaba proveer ante tantas necesidades.
Pero luego surgen movimientos que vienen a cuestionar necesidades como la socialización, la comunicación, el contacto con lo natural, que nos invitan a comenzar a ver la arquitectura como una membrana que conecta.
Tal vez uno de los movimientos más poderosos para hablar de la arquitectura como piel, es el de los metabolistas japoneses, quienes luego de la guerra propusieron una forma muy interesante de arquitectura que brindara esperanza. Lo hicieron diseñando para cambiar la morfología de ciudades devastadas, pensando en la arquitectura de la ciudad como célula que se iría reproduciendo y entregando una relación nueva con la naturaleza y el paisaje que había sido borrado.
Pero incluso en el presente, la pandemia nos ha obligado a ver que tenemos que repensar las ciudades y las viviendas desde la mirada de esa piel que siente y comunica. Vernos encerrados 24 horas al día en unos cubos, en unas peceras, lejos de la naturaleza, porque muchos creen que todo el mundo tiene acceso a ese “paisaje prestado” al que hace referencia Tadao Ando, pero la gran realidad es que no es así, muchas personas viven aisladas de cualquier forma de paisaje. Todo esto nos obliga a repensar esa relación de ciudad, vivienda, naturaleza y paisaje. Estamos ante un nuevo orden mundial que necesita que diseñemos nuevas maneras de reunirnos, que busquemos formas de proteger el planeta y que el diseño se conecte de manera definitiva con la sostenibilidad.
¿Cuáles son esos retos para los nuevos arquitectos en Medellín?
Quizá el primer gran reto es aprender a pensar. Me preocupa que veo una importante tendencia en muchos jóvenes estudiantes, en universidades, en algunas oficinas e incluso en concursos, a diseñar desde la imagen y el referente, completamente descontextualizado de nuestra realidad. Hay pandemia de imágenes sin procesar, sin editar, sin saberlas entender y luego saber traducirlas a nuestro contexto. Hay que enseñar a investigar, a leer el mundo de la arquitectura como constructo socio político y cultural, hay que -enseñar a ver-, haciendo una disección de la imagen, hay que desarrollar un pensamiento crítico de la arquitectura.
Por otro lado es importante rescatar el valor de la vivienda colectiva que hoy reclama una revisión exhaustiva en innovación de las maneras de habitar lo público y lo privado, de cómo hacer de ella lugar de trabajo y convivencia familiar. De ir a la obra, de comprender las relaciones que se marcan en el proceso constructivo y el entorno del lugar, estudiar nuevas posibilidades de los materiales, la luz natural y artificial, comprender las condiciones propias del lugar. No se aprende solo desde la imagen planimétrica, sino de la experiencia del lugar. La ruta de la nueva vivienda es cómo viviremos juntos después de la pandemia. Se trata de combinar, diseño, estilo y sostenibilidad.
¿Qué trae su proyecto de arquitectura verde interactiva para Medellín?
Este ha sido un proyecto de mi oficina con grupos de Ingeniería y Arquitectura de la Uliderados por Hugo Ángel y Whady Flórez y mi persona inicialmente para dar uso al raquis, tallo o tronco del banano como material de construcción. Desde UPB se hicieron pruebas estructurales del raquis de banano y pruebas directas en Urabá. Con nosotros nos unimos para mirar un tema de creación de atmósferas con el material y prolongar el carácter sostenible y estético del material.
Curiosamente hablando del tema interdisciplinario, presentamos el proyecto tanto en la bienal de arquitectura como en el salón nacional de artistas del Ministerio de Cultura y en ambos eventos se expuso nuestro proyecto.
Arquitectura Verde Interactiva desarrolla un ejercicio interdisciplinario que vincula a científicos, arquitectos, museólogos e ingenieros para repensar la ciudad, el paisaje, la cultura y los entornos ambientales. Es un proyecto de largo alcance pero hace parte de toda una línea de trabajo que estamos emprendiendo desde nuestro Estudio de Arquitectura para integrar la cultura, la tecnología, la ciencia y la naturaleza dentro del tema arquitectónico. Es así como, por ejemplo, estamos investigando para implementar proyectos que usan sensores para medir humedad, incluso para recibir información acerca de los materiales que se usan en la edificación. Los paisajes tradicionales urbanos están perdiendo los niveles de confort y de calidad de vida para sus habitantes, dado que las condiciones ambientales locales están presentando alteraciones causadas por la contaminación del aire, el agua, el suelo, la pérdida de la biodiversidad, disminución de la fijación de CO2, aumento de carga pluvial, la pérdida de espacios verdes, entre otros, que hoy hacen ver a las ciudades como sistemas grises. Ya no se trata sólo de lograr calidad de vida sino de mantenerla en el tiempo. La búsqueda de equilibrio ambiental urbano ha estado mediada e interpretada subjetivamente por cada disciplina que ha reflexionado sobre él. La antropización del territorio, la modificación de paisaje natural a paisaje urbano, ha impactado la totalidad de los elementos tangibles e intangibles que componen la calidad de vida.
El concepto interactivo asociado a Arquitectura Verde se refiere específicamente a que se espera que las estructuras desarrolladas dispongan de los recursos tecnológicos que permitan conformar un sistema urbano de medición ambiental.
También hemos creado un blog que nos permite generar pensamiento y divulgar nuestras ideas para la ciudad.
¿Cómo construir la Medellín del futuro, no desde la gran obra sino del pequeño y mediano formato?
La ciudad es una suma de una casa, más una casa, más otra tercera casa. Y en lo personal es más interesante para mí una casa que edificios de 200 viviendas. Porque es una oportunidad de enseñarle a ver el mundo y el entorno al cliente de manera distinta, de mantener bajo control los detalles que hacen posible las formas distintas de habitar los espacios. El trabajo del arquitecto no puede ser solo seguir lo que el cliente quiere, hacer planos y entregar renders. Educar el ojo del cliente, la relación con el lugar, con los patios, cómo se camina la zona privada y pública, los ingresos de luz, todo eso debe ser parte de nuestra labor. La arquitectura es una construcción colectiva.
Ya en la arquitectura de vivienda colectiva, subrayo mi proyecto de grado – Barrio en Altura – que obtuvo Mención de Honor de UPB 2017, fue seleccionado para la Exposición de trabajos de grado del RIBA Royal Institute for British Architects y consiguió ser finalista en el Concurso Internacional One Drawing Challenge, de Architizer 2020. Se
El proyecto busca recuperar la idea de barrio y traerla al edificio para resignificar la vida social en altura. Es básicamente estructurar un edificio como barrio. La sala de una casa en un barrio popular ¿cuál es?, la calle, entonces este es un edificio que se mueve entre calles, carreras, patios, micro patios, convirtiendo la calle en la extensión de la zona social.

El proyecto incluye elementos de vivienda productiva y progresiva que necesitamos urgentemente en Medellín. Poner a la gente a trabajar en las casas o en el barrio no solo por la pandemia, sino para evitar el caos, la contaminación y el tráfico, desplazamientos que son muchas veces desgastantes y restan a la calidad de vida. El tema de sostenibilidad se asume en los materiales de acabados, en el diseño de unas pieles que respiran y en la instalación de células verdes en cada piso del edificio que se mueven en distintas direcciones.
La sala de una casa en un barrio popular ¿cuál es?, la calle, entonces este es un edificio que se mueve entre calles, carreras, patios, micro patios, convirtiendo la calle en la extensión de la zona social.
¿Cuáles son esas respuestas de la ciudad en arquitectura con esas poblaciones vulnerables?
Lo delicado es que la vivienda colectiva a gran escala es un tema filtrado por la corrupción y la política. Entonces vemos que sólo se hacen acciones puntuales. Latinoamérica es esa colcha de retazos en el tema de la vivienda popular y seguirá siéndolo porque en el diseño de políticas públicas de vivienda las filtraciones de corrupción son altas. No hemos encontrado aún una política pública certera, ganadora y estable en el tiempo. Entendemos ese formato de vivienda como una sutura “llegamos y hacemos esto” se acaba el gobierno de turno y ahí queda.
Desde la academia se hacen grandes ejercicios y propuestas, de bajo costo, prácticos, pero el tema político tiende a orientarse a esas megaobras que logran notoriedad y no necesariamente a lo verdaderamente útil, digno y funcional.
Necesitamos puentes entre el Estado y las instituciones educativas, un lobby que nos acerque para que los mejores proyectos lleguen a ejecutarse.
Medellín sin duda es uno de los ejemplos de mapas urbanos más interesantes en Latinoamérica. Siempre ha sido una ciudad que hace esfuerzos por un urbanismo responsable, cuidado y pensado.
Las políticas públicas se orientaron en las últimas décadas a construir una ciudad con mayores posibilidades para la gente. Esto hace que el visor cambie a la hora de interpretar diferentes espacios de la ciudad y de ofrecer medios de sociabilidad que permita el encuentro entre todos. Pero aún hacen falta esfuerzos por acortar las brechas sociales que a futuro pueden ser un detonante muy peligroso.
En términos de arquitectura ¿cómo visualizas a Medellín en una década?
El futuro para mí es hoy, no es mañana, es lo que hacemos hoy. Yo pienso que en nuestra ciudad hoy hay unas desigualdades sociales muy hondas y que solo se pueden acortar con educación, y para eso necesitamos diseñar edificios que sean laboratorios, lugares de conocimiento plural, espacios experimentales que permitan aprender a hacer cosas, repensar los pensum de la academia que ya requieren una revisión inmediata porque la economía requiere de saberes y oficios plurales, y debemos encontrar mecanismos de participación en el desarrollo de la ciudad que permita apoyos certeros a emprendimientos novedosos. La arquitectura tiene que promover el emprendimiento local como fórmula para la economía circular.
La Unión Europea lanzó La Nueva Bauhaus, una iniciativa que busca repensar las ciudades post pandemia, uniendo sostenibilidad con diseño. Desde nuestro Estudio Creativo de Arquitectura estamos estructurando un proyecto paralelo que llamamos Maloka Transmedia. Ya estamos en conversaciones con la UPB para unirnos y hacerlo realidad. La idea es reunir académicos, científicos, creativos y públicos para traducir la esencia del proyecto de la Unión Europea a nuestro entorno local. Vamos a trabajar temas como saberes ancestrales y tecnologías de punta, materiales locales y sostenibles, temas de bioclimática, el reencuentro con lo local. Es valorar lo nuestro para construir la Medellín que necesitamos.
Desde nuestro Estudio Creativo de Arquitectura desarrollamos investigaciones en torno a la arquitectura, diseño de ciudades, pensamiento crítico y diseñamos espacios, casas para luego hacer interiorismo con materiales que provienen de la tierra, de las capas que envuelven a la tierra y así diseñamos pieles de un alto valor estético: muros bisagras, muros flautas en tierra pisada, objetos de diseño, muros verdes que rompen las líneas tradicionales del diseño. Trabajamos para ennoblecer materiales que a los ojos del público común no tienen valor.. Promovemos lo nuestro a través de una mirada de vanguardia.
¿Qué fórmulas de arquitectura sí funcionaron en Medellín y continúan vigentes hoy?
El ejemplo paradigmático para mí es Torres de Bomboná. Un edificio que nos muestra que sigue vigente en el tiempo. La gente puede vivir allí, trabajar allí, tener vida social allí, rumbear allí. Calidad de vida en cada uno de los pisos, espacios generosos, un primer piso permeable. Para mí es una referencia de vivienda colectiva de altísima resonancia en el tiempo y en el tiempo de la arquitectura local..
Una última pregunta… ¿Qué te lleva a definirte públicamente como arquitecta aprendiz?
Se es aprendiz todos los días, recuerdo que cuando entré a estudiar arquitectura en 2013, mis amigos me decían: “si ya tienes un recorrido profesional tan claro cómo vas a comenzar a estudiar de nuevo”. Lo hice con la pasión que me mueve y con el convencimiento de hacer una carrera responsable que me permitiera proyectarme desde el diseño que me apasiona y servirle a las personas. Curiosamente fui estudiante y profesora a la vez
Pero es que en estas disciplinas creativas está implícito tener un espíritu de aprendiz, un corazón dispuesto siempre para aprender. Nos sabemos buenos en varias cosas, pero si no continuamos con ese deseo de aprender el círculo se nos cerraría rapidísimo. Esta visión nos permite pensar y mantener nuestra vitalidad profesional.